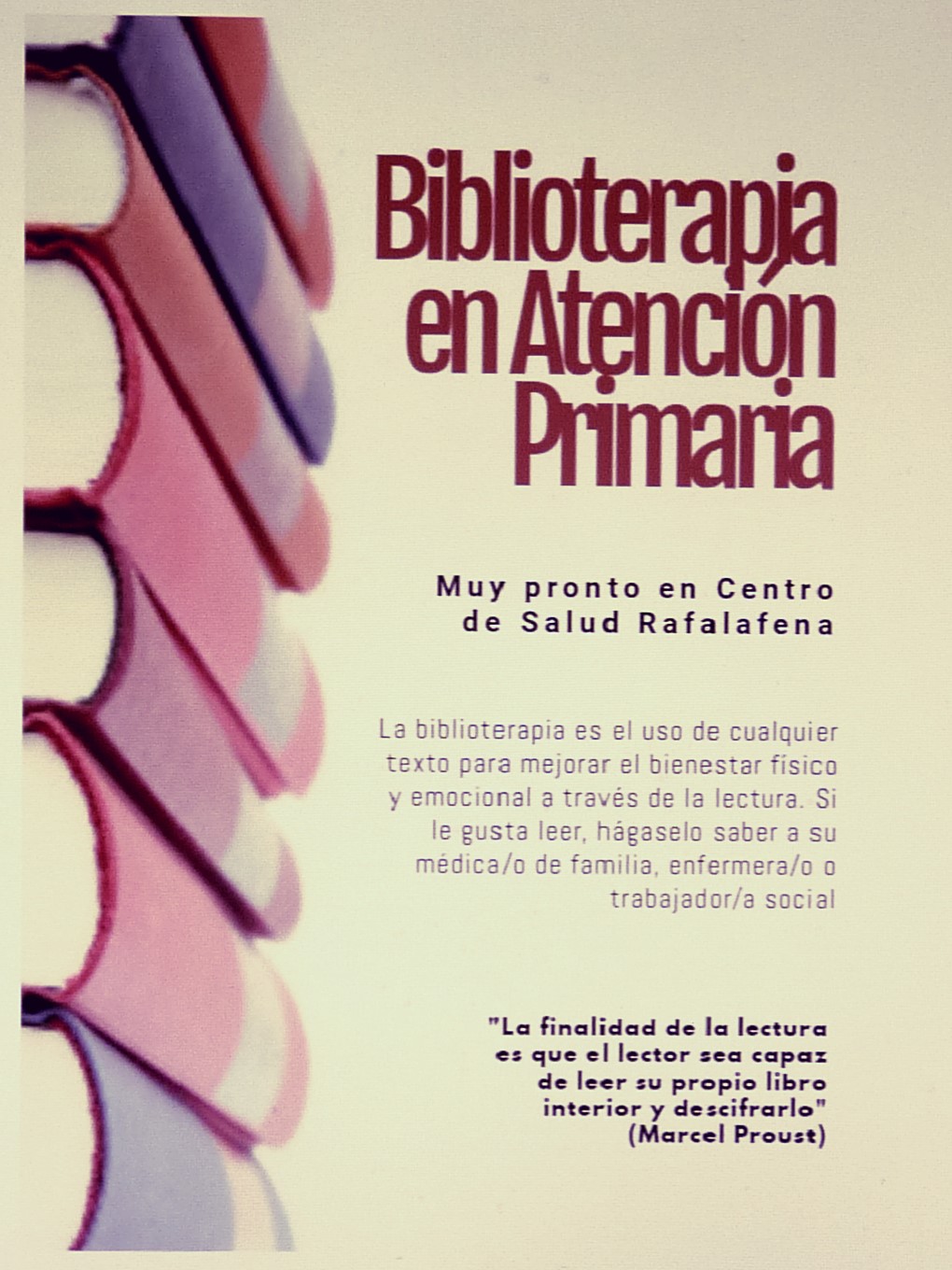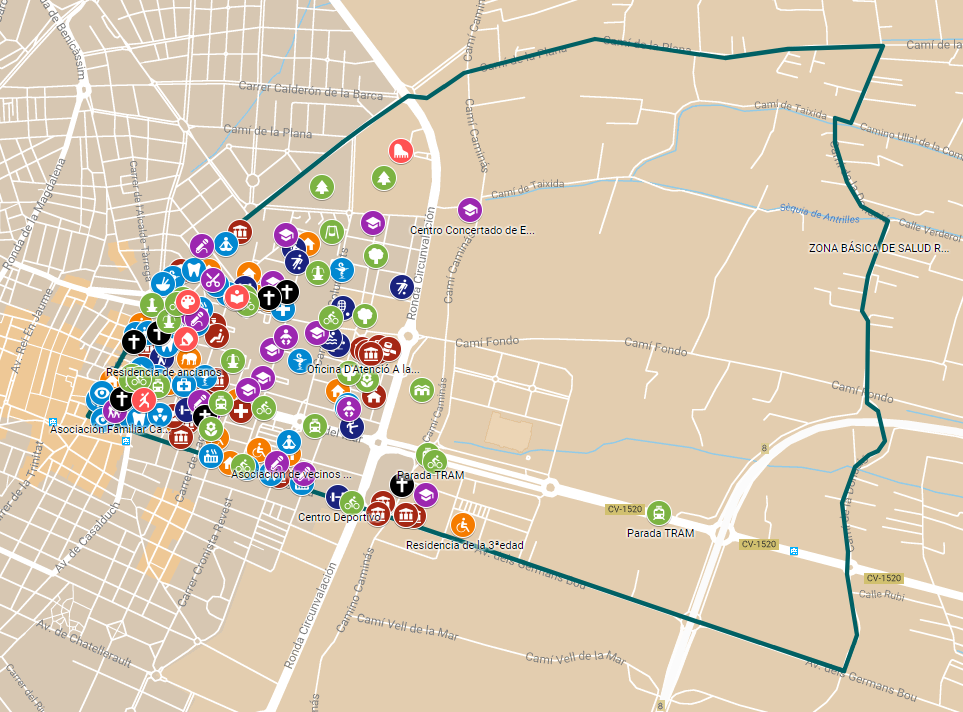En los últimos meses hemos tenido varias consultas complejas que, directa o indirectamente, nos han abocado a bucear en la esfera sexual de nuestras/os pacientes. Estas consultas nos han servido de tierra fértil para nuestra ya conocida ambición por reflexionar constantemente acerca de nuestra práctica clínica. Al fin y al cabo, somos Médicas de Familia educadas en una sociedad heteronormativa y patriarcal, y consideramos un buen ejercicio plantearnos cuánta influencia hay de esta cultura en nuestro ejercicio profesional.
En este contexto, decidimos utilizar uno de nuestros recursos docentes más preciados, el club de lectura, para facilitarnos el abordaje de este tema… Así que nos pusimos a explorar qué recursos podíamos utilizar que sirvieran como base para iniciar el debate, y encontramos un ensayo reciente: <Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre>, escrito por Sandra Bravo, periodista e impulsora de la plataforma Hablemos de poliamor. Consideramos que en él podíamos obtener un punto de vista diferente sobre sexo y feminismo, analizando conceptos como la polinormatividad o la monogamia (entre otros) y alejándonos del concepto “normal”.
Aquí os dejamos la síntesis de nuestras conclusiones, y os animamos a la lectura del libro y a compartir con nosotras vuestras reflexiones!
Filed under: General, Lecturas, análisis, Temas de reflexión | Tagged: manejo, Medicina de Familia, sexualidad | 1 Comment »